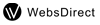Aquiles y la ninfa de Valeria
Tuvo que cerrar los ojos para poder verlas. Náyades y oréades susurraban su presencia mientras dibujaban a su alrededor un maná de agua fresca, con finas líneas de plata y mármol. El silencio de las piedras se volvió voz de taberna y aquel olor a miel y mosto fermentado del mulsum le trasladó a esos tiempos en los que el Imperio Romano de occidente hizo suyos aquellos paisajes manchegos.
Cuando Aquiles Guerrero conoció las ruinas de la ciudad romana de Valeria, se enamoró perdidamente de una ninfa. Por eso, cada vez que volvía, los nichos rectangulares y hornacinas del monumento donde ella le esperaba se llenaban de luz. Aquel día las pinturas y esculturas que hace dos mil años adornaron la fuente, y sus colosales caídas de agua, fueron testigos intangibles de los besos infinitos que le dio.
En la noche, antes de despedirse, descendieron hasta las antiguas tabernae y atravesaron su característico bullicio. Los vasos de vino golpeaban las mesas entre briosas carcajadas, los panaderos llamaban clientes a viva voz, los zapateros domaban el cuero a martillazos y los sastres, bastante más discretos, tomaban medidas mientras miraban de reojo a quienes se entregaban al prohibido juego de los dados.
Aquiles sabía que estaba en otro tiempo y otro sitio, pero nada le resultaba ajeno. ¿Cómo podía un inmigrante venezolano de hoy viajar a la Hispania Romana de ayer y sentirse en casa? Todo comenzó hace tres años cuando, por la magia de la ninfa de sus ojos, Valeria se convirtió en «su pueblo».
Había llegado el verano y tenía más de un mes sin descansar. Las ruedas de su bicicleta ya conocían casi todos los rincones de Madrid y, aunque fue como repartidor que encontró la satisfacción del trabajo honesto y la camaradería de nuevos amigos lejos de su país; una nostalgia imperfecta le visitaba de noche para recordarle que era un árbol sin raíces.
Era feliz en Madrid pero una extraña sensación lo perseguía. No era la tristeza de la lejanía familiar porque Aquiles extrañaba a los suyos desde la alegría de saberlos parte de sí mismo. Esto, sin embargo, era diferente. Sentía que le faltaba algo pero no por fuera, sino por dentro.
La mañana de un sábado que decidió regalarse, alquiló un coche y comenzó a conducir sin saber exactamente a dónde iba. Necesitaba darle a sus pensamientos la oportunidad de correr lejos de su cabeza y abrir los brazos para respirar hasta encontrarse. En las nubes sobre la estepa castellana encontró el camino hacia Valeria y en sus angostas calles comenzó a imaginar a Cayo Valerio Flaco bautizando, con su nombre, tierras conquistadas para Roma.
Aparcó el vehículo muy cerca de la Iglesia de Nuestra Señora de la Sey y de pie, en el medio de la plaza, advirtió su estilo románico. Aunque se había graduado de ingeniero civil en la Universidad de Oriente, era un amante de la arquitectura. Quizás por eso le gustaba tanto Madrid, y ahora Valeria. «¿Pero este pueblito de dónde salió?», se preguntaba mientras sonreía viendo como el templo le hablaba en claves renacentistas y barrocas.
De repente, una paz bonita le abrazó el corazón. Caminó intrigado hacia la puerta-pasadizo a los pies de la torre y fue allí donde vio por primera vez el mar de sus cabellos. Quedó impresionado por sus ojos de esmeralda, su piel de nácar y su olor a flor de almendro recién cortada. Cuando ella le sonrió, sintió un soplo de brisa fresca y sus pies, firmes sobre la tierra.
La joven estiró su mano y con mucha ternura le dijo: “ven conmigo”. Entraron juntos a la iglesia, que hacía unos instantes parecía estar cerrada, y Aquiles advirtió de inmediato la originalidad de la estructura. Románico pero con arcos apuntados en sus tres naves y una cubierta de madera mudéjar, el recinto se mostró ante el visitante como un libro de historia abierto.
-Hay mucho más detrás de las paredes y bajo el suelo- le dijo ella.
-¿Mucho más de qué?- le preguntó él, nervioso.
-De eso que te mueres por saber- le respondió la ninfa que, tomándolo de las manos, cerró los ojos y giró su cabeza haciendo que todo se iluminara, antes de darle un beso con sabor a mariposas.
Lo condujo hasta el pozo y le contó su historia. “En esta iglesia hay partes de mi hogar y, detrás de sus paredes, restos del hogar de otros. A nuestros pies, hogares de muchos, de más atrás. Este camino de agua que ves aquí le pertenece a Airón, un amigo que conozco desde hace mucho y que, entre sus tantas virtudes, tiene la de ser un dios celta. Cada vez que termina la primavera, me deja pasar por aquí desde nuestro ninfeo, para que pueda tocar las piedras y sentir su magia”.
Ante aquel perfecto ser femenino de la naturaleza, Aquiles se sentía en paz y completo. Durante tres años visitó regularmente las ruinas del monumento consagrado a las ninfas. Cada vez que iba a Valeria, se traía al pueblo impregnado en la piel y disfrutaba la sensación de estar atado a la realidad de un soy. La inoportuna tristeza no encontró nunca más el camino hasta su cama.
Tiempo después, cuando se despidieron en las tabernas, en medio del ruido y delirante coro de cientos de voces de miles de años, Aquiles le susurró al oído: «soy tuyo». Al día siguiente murió arrollado por un coche cerca de la Puerta de Alcalá, en Madrid; pero de vez en cuando se sigue paseando por Valeria y visita las ruinas romanas.
Ya no hay estatuas en las fuentes ni mulsum en las tabernae. Ya sus pasos silenciosos no iluminan el ninfeo… Aun así, los besos de agua fresca que intercambia con la ninfa todavía estremecen la hoz del Gritos e inquietan bermeja llanura manchega.
Cuento publicado en el blog marijoescibe